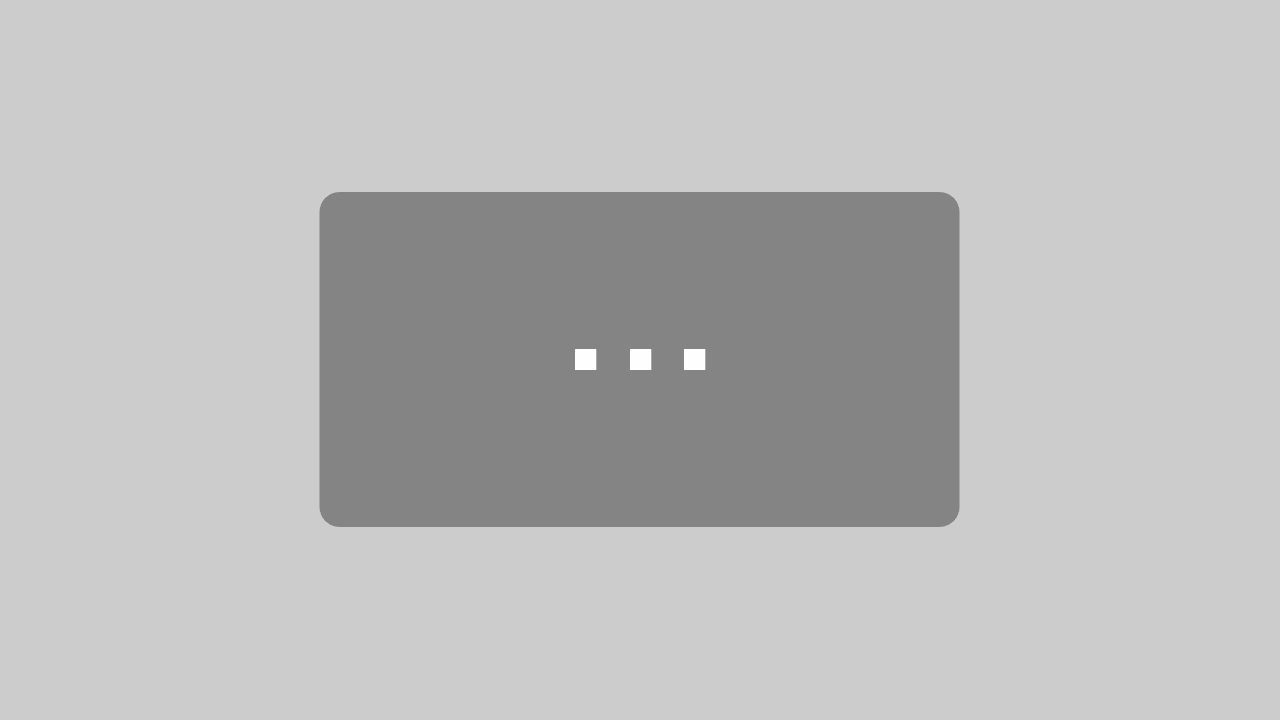Testimonio de Ana Lilia Pérez
La periodista mejicana Ana Lilia Pérez, quien ha investigado ampliamente sobre la corrupción en los sectores de la política en su país y sobre los vínculos de empresas mejicanas y transnacionales con agrupaciones criminales, ha recibido innumerables premios como reconocimiento a su labor profesional, pero también ha sido víctima de amenazas de muerte y persecución. La periodista ha venido a Alemania gracias a una beca de la „Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte“. Ella estuvo presente en la Semana Latinoamericana 2013 de Nuremberg en donde presentó un infome sobre su trabajo y un testimonio contundente sobre lo que significa ser un periodista comprometido y crítico en un contexto de corrupción y altos índices de violencia política y social.
El texto en alemán puede ser descargado de la página del Centro de Derechos humanos de Nuremberg:
Ana Lilia Pérez, octubre 2012
Un día de junio salí de casa de manera intempestiva. Dejé a mi familia, mi patria. Con una maleta y mi pasaporte en el bolsillo emprendí una especie de asilo temporal. Apenas pude despedirme de algunos amigos. David Cilia, colega periodista y compañero de tantas batallas, me alcanzó en el aeropuerto rayando la hora de abordar el avión trasatlántico. Atrapado en el insufrible tránsito nocturno de la Ciudad de México llegó a tumbos, y con el corazón desbocado me estrechó en un abrazo, de esos que sólo pueden darte los camaradas que te han acompañado en tragos muy amargos.
Dos años antes, mi amigo David, el más rebelde y testarudo, me había dado una lección de vida: resistir cuando te susurra la muerte. Cual héroe de epopeya, él, reportero gráfico, cubrió con su cuerpo a una colega de una caravana de paz, cuando, el 27 de abril de 2010, esta fue emboscada por paramilitares al ingresar al pueblo indígena de San Juan Copala, en Oaxaca.
Entre la ráfaga de 31 disparos que recibió el vehículo en que ambos viajaban, su cuerpo fue blanco de dos impactos. Las balas que aquel día escupieron docenas de fusiles AK47 le atravesaron la pierna derecha y le perforaron la cintura. Malherido, a rastras, halló escondite en una cuneta de la sierra para él desconocida.
El periodista pensaba en la orfandad en que dejaría a su familia, mientras escuchaba las ráfagas que hacían eco en el aire y, más cerca, el crujir de las hojas machacadas por el paso de algún animal, pero sobre todo el de los paramilitares cazando humanos. El infausto destino no pudo alcanzarlo. Con todo en su contra, sobrevivió.
En una reinvención de su vida, hoy disfruta a pulso cada una de esas cosas, las más simples, las más sencillas, que son también las más valiosas, como el reconciliarse con la salvaje montaña, el escalar metro sobre metro de un volcán para obtener como premio la puesta de sol frente a sus ojos, en el horizonte y la blanca nieve a sus pies.
Dos años después, en la sala del aeropuerto le recuerdo esa historia, su propia historia, para inyectarnos ánimos. Pronto, le digo, estaremos de nuevo en la faena reporteril para obtener información de las fuentes oficiales y confidenciales, pese a los cotidianos obstáculos y a las confrontaciones con los funcionarios, casi siempre afanosos en derrochar presupuesto pero cobardes e infames ante el periodista que los escruta.
Conocedor de los aciagos tiempos y circunstancias que ha debido sortear esta reportera, David entiende perfectamente cuando de nuevo le digo que mi furtiva salida del país es imperiosa e impostergable.
Las 18 horas de vuelo fueron en blanco. Cuando emprendes un viaje que no es de placer ni de trabajo es imposible pensar. Al aterrizar en un aeropuerto donde no entendía el idioma solo comprendí que el agente de migración quería saber el motivo de mi visita. En la eurozona las autoridades migratorias se han vuelto quisquillosas frente a los mexicanos que ingresan en su territorio. Tienen sus motivos. El estigma del narcotráfico se excusa con las incautaciones de droga, cada vez más frecuentes, a viajeros mexicanos y la detención de capos en la región.
En los aeropuertos europeos policías vestidos de civil se mezclan con los viajeros en operativos encubiertos intentando detectar transportadores de droga: burreros, mulas, y quizá algún capo como premio mayor. Frente al agente de migración me pregunto cuáles serán los gestos, quizá el modo de andar o titubeo que delata a los trasegadores de droga. De mi bolso extraigo la carta que me envió la Fundación de Hamburgo para perseguidos políticos que me daría refugio. El hombre de traje verde olivo echa una rápida lectura a la carta, entonces se torna amable, —¿journaliste?—, pregunta. Asiento. Estampa un sello en mi pasaporte, me obsequia una sonrisa y me desea una buena estancia. Yo también me la deseo.
Martina, una imponente y bella nórdica me recibe en el aeropuerto con un bouquet de rosas blancas, lillies y azares frescos. Martina dirige la fundación que durante 26 años ha recibido a escritores, cineastas, poetas y periodistas cuya vida o libertad está en riesgo, porque con su trabajo incomodaron a algún gobierno fascista o régimen corrupto. Oriundos de Rusia, Afganistán, Uzbekistán, Moldavia, Irán, El Salvador, Zimbabwe se cuentan entre sus invitados.
En México, ser un periodista honesto complica el oficio y se vuelve muy peligroso. Resulta antinatural para un país donde priva la corrupción, donde los consorcios que presumen de un código de responsabilidad social por debajo de la mesa untan millones de pesos en sobornos.
Lo sé por experiencia propia: un empresario corrupto me ofreció dinero, viajes y «garantizar mi futuro» a cambio de no publicar mis investigaciones sobre sus negocios ilícitos. Me negué y continué haciendo mi trabajo profesional con rigor. Entonces decidió demandarme. Lo hizo tantas veces que hasta perdí la cuenta. No sé ya a cuántas audiencias asistí, ni el número de testimoniales, confesionales.
El papeleo, presiones, amenazas frente a jueces cómplices y la actitud corrupta de los funcionarios son inenarrables. Todos, absolutamente todos fueron comparsa. Su propósito era agobiarme, atemorizarme, y por ello ordenaron mi arresto, querían encarcelarme.
Nunca supe en qué momento mi vida se volvió tan complicada. Lidiar con abusos de poder, bloqueo informativo, acoso judicial, agresiones, amenazas de muerte, persecuciones, vigilancia, seguimientos, intercepción telefónica… todo solo por ejercer mi profesión.
En la universidad, cuando estudié periodismo, nunca me hablaron de los riesgos que implicaría ejercer este oficio.
Mi vida profesional ha ido con cierta prisa. En 1996 escribí mi primer reportaje. Se publicó a plana completa en La Jornada, uno de los periódicos más importantes de México. «El último regalo de Mari Jo a su esposo el poeta Octavio Paz». Tenía apenas 20 años y un entusiasmo desbordado por escribir reportajes de la fuente cultural, influida acaso por mi afición a la literatura, mi pasión por el cine, las galerías y museos, o quizá por mi frustrada vocación de historiadora o arqueóloga.
En menos de dos años me hallaba investigando corrupción de altos vuelos: la de un gobernador de Chiapas quien desvió millones del presupuesto público para convertir las modestas propiedades de su familia en fastuosas fincas. A esa investigación se sumaron otras sobre lavado de dinero, corrupción en los penales, tráfico de migrantes y trata de personas, publicadas en diversos periódicos y revistas.
Luego llegó el primer libro, en el que documenté la corrupción en el gabinete presidencial: ministros y familiares de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón haciendo negocios ilegales para obtener millonarias ganancias, también ilegales, de la empresa Petróleos Mexicanos, la paraestatal más importante de México, que le genera al país 40 por ciento de su Producto Interno Bruto, y que es la petrolera número once del mundo, por las ganancias que genera.
Y después, en el libro El Cártel Negro, revelé los negocios que los cárteles de la droga hacen en la industria mundial de los energéticos, negocios en los que los narcotraficantes están asociados con ejecutivos de consorcios internacionales y apoyados de todo tipo de funcionarios públicos.
Lejos de casa cumplí mis 36 años, recordando los últimos, los más candentes en la profesión. «En breve tiempo has conocido la hiel y la miel del oficio, sujeta a procesos civiles a punto de derivar en averiguaciones penales y obtenido premios que suelen llegar al cabo de un trayecto», me dijo un día el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más respetado de México, muerto hace un año, generoso mentor y prologuista de mi libro Camisas azules, manos negras.
En la casa familiar la costumbre de cada cumpleaños es despertarse con las mañanitas en cd en cualquier tono, que mi madre puntualmente obsequia a sus hijas, precedida de flores y otros obsequios. Esta vez el ritual familiar se rompió, y uno no piensa en la valía de esos pequeños detalles hasta que se ha privado de ellos.
Mi amiga Yoselin, una emigrante mexiquense trató de suplir el hueco con enchiladas verdes hechas a mano, con Maseca y una salsa verde que se trajo de contrabando en el avión en su última visita a México; Wolfgang, un lúcido internacionalista que trabaja para Amnistía Inter-nacional, me obsequió dalias, las flores originarias de Aztlán, europeizadas en 1804 por el naturalista y explora-dor Alexander von Humboldt. Por un día mi mesa se vistió de hogar.
En México, durante los últimos años, los más candentes en la profesión, inmersa en la espinosa circunstancia cotidiana para hacer mi trabajo, nunca tuve oportunidad para reflexionar sobre mi vida. No hubo un momento de calma, ni siquiera una breve tregua para detenerme a mirar el oscuro abismo al que me lanzaba sin paracaídas.
Es hasta ahora, con un Océano Atlántico de por medio cuando he podido cavilar cómo viví y trabajé lidiando siempre con el miedo de que los criminales cumplieran su amenaza. Obligada por las circunstancias aprendí el lenguaje de los juzgados. Vi de cerca la corrupción judicial y policial, al servicio del que mejor paga. Y a pesar de todo, me mantuve en pie, firme como una piedra, fiel a mis principios y ética profesional.
Aún en la distancia, no logro desprenderme de la necesidad de saber lo que ocurre en mi país. Por eso, puntualmente seguí el reciente proceso electoral, en el cual, como era de esperarse, la ciudadanía dio su voto de castigo al Partido Acción Nacional, que tuvo la Presidencia los últimos 12 años. Leí también el último informe de su gobierno que Felipe Calderón envió al Congreso, un informe con grandes ausencias: los casi 100 mil civiles muertos, 160 mil desplazados y por lo menos 13 mil desaparecidos, en los que se cuantifica su saldo de guerra.
No hubo tampoco una sola mención por los 70 periodistas asesinados ni los 14 desaparecidos. Mucho menos por los que debimos salir de nuestro país porque él, como jefe de Estado, no supo, no pudo, no quiso o no le interesó garantizar nuestra integridad, la seguridad mínima para cumplir con nuestro trabajo, un oficio mal pagado en el que por publicar verdades si al interlocutor le viene en gana te puede responder con balas.
El gran dato ausente fue que en su sexenio México perdió la libertad de prensa, según determinaron organizaciones no gubernamentales. El saldo de su gobierno recuerda al de Victoriano Huerta, cuando calló al incómodo crítico Belisario Domínguez cortándole la lengua; ahora a los periodistas críticos les cortan la cabeza.
En 2010 visité a la familia del periodista Roberto Marcos García, asesinado en Veracruz a finales de 2006. Fue el primer colega asesinado durante el sexenio Calderón. Publique su historia a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Las autoridades aseguraban que su caso se había resuelto. Nada más falso. La verdad era que habían liberado a los presuntos homicidas y nunca se investigó lo que él escribía al momento de su asesinato. Revisé su archivo personal y encontré que indagaba sobre la colusión oficial con el narcotráfico en el puerto de Veracruz.
A su funeral llegó el gobernador Fidel Herrera. Prometió capturar a los responsables y apoyar a su viuda con el techo de su casa: un cuarterón enmohecido cubierto con láminas de cartón cuyas goteras eran parchadas por el propio Roberto, precisamente los días en que lo mataron. Ni crimen resuelto, ni apoyo ni techo.
María Guadalupe, su viuda me recibió postrada en el sillón en el que prácticamente pasa todo el día desde que la atropellaron y quedó inválida. En su regazo, las fotografías de un Roberto jovencísimo, detrás de una máquina de escribir, tecleando sus primeras notas. A los 17 años descubrió que traía el oficio en la sangre y a él consagró su vida. Alcanzó un salario de 2 mil pesos mensuales. Su única propiedad fue una motocicleta comprada en abonos con ayuda de su esposa. En términos económicos esa es la realidad de muchos periodistas mexicanos: exponer la vida por un salario de hambre. La historia de Roberto Marcos se multiplicó, en el sexenio de Calderón, unas 70 veces, para convertir a México en el país más mortífero para la prensa. Por cada periodista asesinado un crimen impune y una familia en la orfandad.
En su visita a México en febrero de 2008, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, cuestionó al gobierno de Calderón las limitaciones persistentes para la libertad de expresión, y le manifestó su preocupación por los abusos y asesinatos no resueltos contra periodistas. Le demandó la misma energía para estos casos como la que supuestamente aplicaba para combatir al narcotráfico. Pero Calderón fue sordo a su llamado, como lo fue a tantas voces que pedían garantías para que los periodistas cumpliéramos con nuestro trabajo.
Mientras escribo estas líneas aún es verano. Qué distinto puede ser un verano en el mundo. Acá hay temperaturas de 40 grados, a sabiendas de que se espera un duro invierno, las muchachas aprovechan hasta el último rayo de sol para asolearse en bikini en los parques, mientras que en México se ha vivido un verano bajo la lluvia, complicado con un deficiente sistema de drenaje que cada año se congestiona con basura. Aquí en cambio las calles son limpias, por lo menos los ciudadanos ven reflejados sus impuestos en las cuadrillas de hombres en overol naranja que apenas amanece dejan parques y plazas como escenario de litografía.
Cerca de casa, la casa del refugio, hay un enorme parque. Afuera la ligera llovizna aromatiza el ambiente de hinojo, albahaca, menta y hierbabuena que en cocinas y balcones se cultiva como hortaliza. Aquí dentro, la cocina huele a eneldo, hierbas aromáticas y especias, pero también huele a soledad. La frescura de la menta me recuerda las ocasionales tardes que podía comer con mi familia en los restaurantes libaneses de la Ciudad de México. Uno de los privilegios que recuperé cuando me negué a seguir custodiada por guardaespaldas.
Los días pasan sin que deje de reflexionar que la triste historia de violencia, corrupción y fallida democracia que hoy vive mi país no es insalvable. Pronto arrancará en México un nuevo gobierno, que se advierte ya como complicado. Y es precisamente en periodos como éste que se espera, que el trabajo de los periodistas resulta más vital, para hacer eco de la sociedad que reclama el cese del baño de sangre. Me pregunto cuántos mexicanos más morirán, cuántos periodistas engrosarán las listas necrológicas.
Hay quienes dicen que la única manera de garantizar la vida es dejar de escribir, retirarse de la profesión de manera prematura. Pero también estamos quienes pensamos que dejar el oficio es tanto como estar muerto, y yo no quiero morir. Desde la pequeña oficina de casa, miro por el ventanal la regordeta coneja que juguetea en el jardín con sus crías; en el maple destacan los destellos de luz en el pelambre rojizo de dos ardillas que presurosas trepan por las ramas. Yo sólo anhelo volver a casa, encender mi computadora y teclear el comienzo de una nueva historia.